Por Arkady Volkov Dimensiovich Lazenko.
No vi Dead Man en su estreno, año 1995. En aquel entonces ni Jim Jarmusch ni Johnny Depp eran lo que son ahora, mucho menos estaban en mi radar. Llegué a la película más de una década después, alrededor de 2009, por un camino que empezó con una guitarra.
Navegando por internet me topé con un solo de Neil Young: hipnótico, crudo y lleno de silencios que pesaban tanto como las notas. Era parte del soundtrack de Dead Man. Lo curioso es cómo lo grabó: Jarmusch le entregó la película ya montada, Neil la proyectó y, tal como se hacía en los teatros de cine mudo de principios del siglo XX, improvisó en tiempo real sobre las imágenes que iba viendo por primera vez. Sustituyó el piano de aquellos años por su guitarra eléctrica, y el resultado es tan orgánico que parece que las imágenes y la música nacieron juntas.
Hay una versión extendida del tema principal, Dead Man, que hasta hoy llevo conmigo; cuando salgo a caminar o andar en bici, suele repetirse varias veces en mi lista. Fue esa pieza la que me llevó a buscar la película, sin saber que iba a encontrar un western extraño, en blanco y negro, que parecía navegar —como su protagonista— entre la vida y la muerte.
En A la deriva, Horacio Quiroga cuenta la historia de un hombre mordido por una serpiente que, consciente del veneno que avanza por su cuerpo, decide descender en su canoa por el río hasta llegar a un lugar donde puedan salvarlo. Calcula distancias, horas de viaje, y lucha contra el dolor… hasta que, de pronto, ya no siente nada. La calma lo invade, pero es un espejismo: poco después su cuerpo se entumece hasta el pecho y muere. No hay ambigüedad: Quiroga conduce a Paulino a una muerte silenciosa.
Algo parecido sentí al ver la escena final de Dead Man. William Blake (Johnny Depp), herido de muerte, es llevado por Nobody, un nativo americano que se ha convertido en su guía espiritual, hacia el mar. Lo viste con ropas ceremoniales y lo sube a una canoa que se adentra lentamente en aguas abiertas.
La secuencia tiene un ritmo hipnótico, casi psicodélico, en el que no queda claro si Blake está todavía vivo, si ya ha cruzado al otro lado, o si simplemente se deja ir. Incluso el vestuario y el gesto sereno del personaje me hicieron pensar en Paulino, el protagonista del relato de Quiroga y me pregunté si, en mi imaginación de aquel cuento, él podría haber llevado ropas similares. Como si los dos —en mundos y épocas distintas— compartieran el mismo viaje final.
¿Y qué pinta William Blake aquí?
En la película, el personaje de Johnny Depp se llama William Blake, igual que el poeta y grabador inglés del siglo XVIII-XIX, conocido por su obra visionaria, su crítica a las instituciones y su mezcla de misticismo y rebeldía. El propio Jim Jarmusch ha dicho que, aunque el Blake del film no es una reencarnación literal del poeta, sí hay un juego consciente con esa referencia.
El nativo Nobody, que idolatra al verdadero Blake, interpreta que este forastero herido que encuentra en el bosque es “su” William Blake, y actúa como guía espiritual para llevarlo hacia el mar, el lugar donde su espíritu podrá descansar. Pienso en esto y me viene inevitablemente a la mente una serie de tablas que hicimos en Nasional Skateboards, con arte del talentoso grabador costarricense Gabriel Dumani, donde la imagen y la palabra eran inseparables.
Esa confusión o identificación sirve a Jarmusch para cruzar capas de significado: la poesía como vía de trascendencia, la figura del artista fuera de lugar en un mundo hostil, y el viaje físico que es también un tránsito interior. A lo largo de la película, Nobody cita versos del verdadero Blake —aunque el personaje de Depp no los reconozca—, como si quisiera recordarle una identidad que él mismo desconoce. Es una especie de espejo roto: no importa si es o no “el” William Blake; lo que importa es que el viaje que emprende, igual que la obra del poeta, es un tránsito entre mundos, cargado de visiones, símbolos y contradicciones.
Otro recuerdo se cuela mientras escribo. Pienso en MAP RADIO RADIO PACHUKO y en esa pequeña constelación de gente que ha pasado por ahí: tipos y tipas que, para el ojo apurado, podrían parecer “nacidos para perder”, pero que en realidad han parido textos, canciones e imágenes que cargan más vida que cualquier escaparate oficial. Muchas veces ni ellos mismos dimensionan lo que tienen entre manos… hasta que alguien, sin aviso, les lee un párrafo frente a todos, pone su canción en el parlante de la cantina, o saca un verso olvidado de una bolsa de tela roída. Ahí, entre la risa, el asombro y el silencio, uno entiende que la creación no pide permiso para existir: solo espera el momento justo para recordarte quién sos.
Y no, no se trata de sonar pretenciosos ni de colgarnos del prestigio de nadie. Pero las películas de Jarmusch —y Dead Man en particular— tienen una resonancia extraña con el tipo de gente que orbita MAP RADIO RADIO PACHUKO: antiheroes que no encajan en moldes, ni siquiera en los moldes ticos de lo que se supone significa ser “éxitoso” o “talentoso”. Sus protagonistas parecen imposibles de ubicar fuera del universo que Jarmusch construye; igual que quienes encuentran MAPRADIOCR y deciden quedarse, solo pueden existir en este universo que hemos armado, con sus propias reglas, ritmos y rarezas.

El antiwestern de Jarmusch
Dead Man no es un western de manual. No hay duelos al sol, ni cabalgatas heroicas, ni tiroteos interminables. Jarmusch toma la estructura del género y la vacía de sus lugares comunes para llenarla de silencios, miradas y caminos que parecen no llevar a ninguna parte… salvo al interior del propio protagonista. Rodada en un blanco y negro impecable, la película se despega de cualquier referencia visual directa a John Ford, Clint Eastwood o la iconografía tradicional del oeste. No hay nostalgia de postal: el paisaje no es telón de fondo, es un territorio extraño y a veces hostil que se va volviendo más y más ajeno a medida que avanza la historia.
En lugar de glorificar el mito del “frontera y conquista”, Dead Man da espacio a una representación inusual del mundo indígena: Nobody, interpretado por Gary Farmer, no es ni el “salvaje” a eliminar ni el “noble sabio” de cliché, sino un personaje complejo, con humor, contradicciones y una mirada propia sobre el mundo.
En ese sentido, William Blake se parece más a Paulino, el protagonista de A la deriva de Horacio Quiroga, que a cualquier pistolero clásico. Ambos empiezan su travesía no para conquistar territorios o buscar gloria, sino para escapar de una muerte que ya les respira en la nuca. Paulino, mordido por una serpiente, calcula las horas que lo separan de la ayuda mientras se deja arrastrar por el río; Blake, herido de muerte, sigue a Nobody hacia un océano que quizás sea su tumba. Ninguno de los dos sabe con certeza si llegará, y en los dos casos, el viaje es tan inevitable como el final que los espera. En el cuento de Quiroga ese final es la muerte explícita de Paulino; en Dead Man, el destino de Blake queda sugerido en clave visionaria.

Recuerdo que, al leer el cuento de Quiroga, la tristeza y la angustia fueron tan intensas que jamás imaginé a Paulino ni a los paisajes en color: veía el río, la canoa y las pocas paradas de su ruta como si estuvieran desaturadas, bañadas en una luz gris que presagiaba lo irremediable. Esa misma paleta invisible parece habitar Dead Man, donde el blanco y negro no es un recurso estético gratuito, sino la atmósfera natural de una historia que avanza, casi sin fuerzas, hacia el silencio.
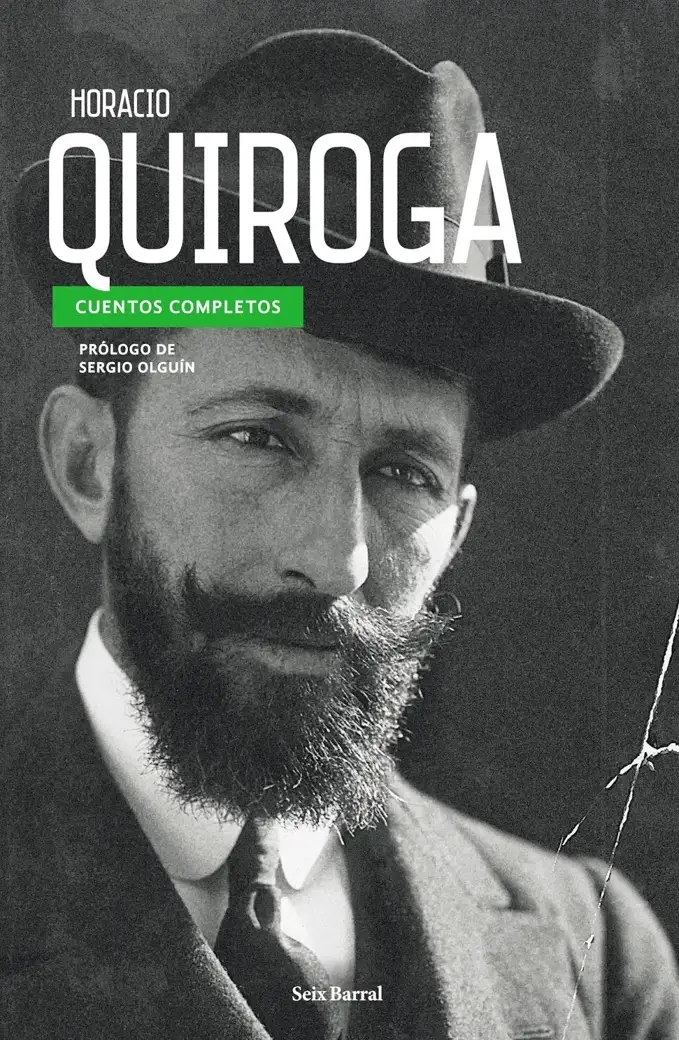
El disparo a cámara
En 1903, The Great Train Robbery cerraba con una imagen que se volvería icónica: Broncho Billy Anderson apuntando su revólver directamente a la cámara y disparando. Era un truco simple, pero rompía la cuarta pared con una fuerza que marcó la memoria del cine naciente. La escena se ha repetido y parodiado a lo largo de más de un siglo, siempre con ese guiño de “te estoy mirando a vos”.
En Dead Man, Jarmusch parece rendirle un homenaje lateral a ese momento. No es una copia literal, pero sí una resonancia: un disparo que, más que amenazar, parece recordarnos que seguimos siendo observadores de un mundo que no es el nuestro. Y en un film donde todo se siente desplazado —el western en blanco y negro, el protagonista pasivo, el paisaje que no promete salvación—, ese gesto funciona como un recordatorio de que el género tiene memoria, pero también la libertad de mutar.
Si en 1903 el disparo era una invitación a entrar en la ficción, aquí es una advertencia suave de que la ficción puede expulsarte en cualquier momento, igual que el río de Quiroga o el océano de Blake expulsan a sus protagonistas de la vida.
Al final, todo se junta en un mismo cauce: la guitarra de Neil Young improvisando como un pianista de cine mudo, el viaje inevitable de Paulino en A la deriva, el blanco y negro hipnótico de Dead Man, la sombra del verdadero William Blake y sus grabados, y esa constelación de voces y miradas que han pasado por MAP RADIO RADIO PACHUKO.
Jarmusch construye universos donde sus personajes solo pueden existir ahí, en ese tono y ese ritmo, igual que quienes se quedan en MAPRADIOCR y encuentran un espacio que no replica nada, pero lo absorbe todo. Ni héroes ni vencidos: solo viajeros quizas, a la deriva durante la noche en busca de refugio, cerveza, empujados por un río, un océano o una improvisación de guitarra, rumbo a un destino que no necesita aplausos para ser eterno.